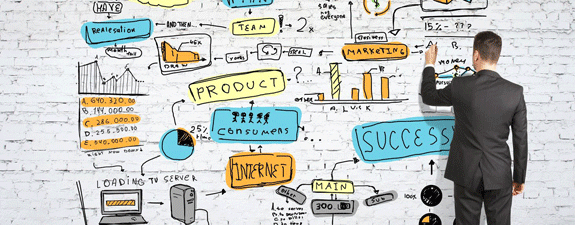El recurso económico básico – los medios de producción – ya no es el capital, ni los recursos naturales ni la mano de obra. Ahora es, y seguirá siendo, el conocimiento.
Peter Drucker
Dice la RAE que productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados. De esta definición se deduce que, para poder calcular dicha relación, deben cumplirse al menos dos requisitos:
a) Que tanto lo producido como los medios empleados para producirlo sean magnitudes objetivamente medibles
b) Que además de tratarse de magnitudes objetivamente medibles, sepamos y podamos medirlas
Tradicionalmente, ninguno de los dos requisitos anteriores ha supuesto un problema serio. Cuando se trata de productos, medir cantidades es normalmente sencillo porque la medición suele ser directa. En el caso de los servicios, la medición puede resultar algo más compleja ya que, en ocasiones, es necesario realizarla de forma indirecta a través de factores relacionados, como por ejemplo, el tiempo empleado para entregar el servicio. Aun así, su medición tampoco supone habitualmente un problema.
Pero, ¿hasta qué punto se puede medir de forma objetiva la cantidad de conocimiento producido o el empleado en producirlo? ¿Qué ocurre en este tipo de casos, cuando lo producido y los medios empleados son magnitudes subjetivas?
Creo que responder a las preguntas anteriores es un asunto urgente que no se debería postergar más. No, si queremos que alguna vez haya un «después de la crisis». Una crisis que, en gran parte, persiste debido al desfase entre la realidad y el paradigma en el que operan muchas organizaciones.
Unas organizaciones que siguen ancladas en el paradigma del control, convencidas de que conocen, y por tanto pueden controlar, todo lo que ocurre en ellas. Este residuo taylorista está causando un grave daño a las organizaciones del conocimiento, porque está impidiendo que se preste atención a lo que realmente importa para la mejora de su productividad: la forma de trabajar de sus personas.
En una cadena de producción, el paradigma del control se cumple. El proceso de toma de decisiones está bien delimitado y es responsabilidad de una parte concreta y minoritaria de la organización, que es quién define qué hay que hacer y cómo. Hay una parte de la organización responsable de definir el trabajo del resto de la misma pero el grueso de la organización está centrado en la ejecución de dichas decisiones, es decir, en la realización de un trabajo ya definido. En este tipo de entorno se puede saber y medir qué hace cada persona, cómo lo hace, qué utiliza para hacerlo, cuánto cuesta… En resumen, se puede saber y controlar prácticamente todo.
Sin embargo, en una organización del conocimiento, el paradigma del control es una ilusión. Cada persona toma diariamente decenas, por no decir centenas, de pequeñas decisiones que escapan a cualquier tipo de control organizativo. Qué palabra concreta usar en una conversación con un cliente; qué hacer primero y qué hacer después o qué dejar sin hacer; cómo plantear un tema; qué decir y qué callar; cómo elaborar un documento… A pesar de que puedan existir infinidad de procedimientos, políticas, plantillas y normas, cada persona de la organización tiene un amplísimo margen de libertad de elección.
Esto es característico del trabajo del conocimiento porque, a diferencia de lo que ocurre en el resto de trabajos, cuando hablamos de conocimiento la tarea no es evidente sino que hay que definirla y esa definición se produce en gran medida a partir de decisiones. Cada profesional del conocimiento define a diario gran parte de su trabajo, por muy detallada que sea la descripción de su puesto profesional. Y cada una de esas decisiones supone una elección y tiene un impacto, por mínimo que sea, en los resultados de la organización y, por consiguiente, en su productividad.
Cuando, desde el paradigma del control, se sigue centrando la atención obsesivamente en la parte tradicional, en la que es visible y medible, como son los costes y los ingresos, y se intenta mejorar la productividad incidiendo únicamente sobre ellos, los resultados son sub-óptimos. Porque la mejora de la productividad en las organizaciones del conocimiento no procede de hacer más cosas ni de hacerlas a menor coste unitario. Leer y escribir más emails, asistir a más reuniones, hablar más horas por teléfono y que te interrumpan más veces no te convierte en una persona más productiva.
La productividad del trabajador del conocimiento depende fundamentalmente de dos cosas: elegir mejor qué hacer y qué no hacer en cada momento y, una vez tomada la decisión correcta, hacerla con un aprovechamiento óptimo de sus recursos (conocimiento, energía, atención…). Y nada de esto puede medirse en una hoja de Excel ni puede ser decidido ni gestionado por terceras personas.
Elegir mejor tiene que ver con eficacia, con hacer las cosas que son más relevantes para alcanzar los resultados que se persiguen. Hacer mejor tiene que ver con eficiencia, con el uso racional y óptimo de los recursos. Y la eficacia y la eficiencia son habilidades que cada persona desarrolla y expresa de forma soberana, escapando a cualquier tipo de control. Porque como dice Peter Drucker: «El trabajador del conocimiento no puede ser supervisado de cerca ni en detalle. Únicamente se le puede ayudar. Pero debe ser él quien se dirige a sí mismo, y debe dirigirse hacia el desempeño y la contribución, esto es, hacia la eficacia eficiente».
Por eso, después de la crisis habremos superado los paradigmas obsoletos que basan la productividad en factores cuantitativos. Ya no pensaremos que la productividad depende de trabajar más horas con menores salarios. Porque habremos entendido que, en el trabajo del conocimiento, la productividad de las organizaciones depende de la eficacia eficiente, individual y colectiva, de sus personas.